
Julio Cortázar decidió, y no por azar, que su obra más dramática fuera un cuento musical. Cuando indagaba, a mediados de los años 50, cuál y cómo sería su personaje, en Cortázar se presentó una circunstancia particular. Hacía poco se había publicado la novela
El Dr. Faustus de Thomas Mann. En ella se retrata la decadencia de un hombre, de una sociedad, de una época, a través de la vida del compositor Adrian Liverkhun. Sin duda ésta era, hasta entonces, la mejor novela jamás escrita donde la música ocupaba un papel primordial. Cortázar leyó
El Dr. Faustus y quedó admirado. Pero, para su proyecto, el personaje de Mann le parecía demasiado intelectual. Cortázar buscaba un hombre simple, limitado en el plano de las ideas, una especie de pobre diablo, pero que estuviera poseído por una continua ansiedad metafísica. En realidad, en la época en que planeaba
El perseguidor, el escritor argentino seguía una vieja tradición romántica que Hoffmann había iniciado con sus cuentos fantásticos. En los personajes músicos de Hoffmann es posible ver esa característica de quienes después pueblan las páginas de la mejor literatura musical de los siglos XIX y XX. Hombres, más o menos mediocres, dedicados al arte de los sonidos, desde la composición o la interpretación, y que a través de estas actividades escapan de una realidad aplastante para acceder a un determinado absoluto. Ese absoluto romántico donde la belleza y la armonía se abrazan en una agónica brevedad feliz. Cortázar leyó, en la revista francesa
Jazz-Hot, una nota necrológica sobre el saxofonista Charlie Parker. Se enteró de su atormentada existencia, de la relación que el creador del Be-bop mantuvo con las drogas, de sus actitudes suicidas, de sus reclusiones en hospitales psiquiátricos, de su anhelo de romper las barreras temporales desde las improvisaciones que hacía con el saxofón alto. Cortázar reconoció al hombre que buscaba.
El perseguidor de inmediato tomó forma. Y poco después estaba escrito uno de los mejores textos literarios consagrados al jazz.
El perseguidor presenta, además, otra filiación literaria. Se trata de Balzac y de
Gambara, uno de los relatos más entrañables de los estudios filosóficos de
La comedia humana. En la historia de
Gambara se traza con claridad lo que ha interesado a otros escritores posteriores: la tendencia del músico de querer llegar a terrenos donde la mayoría de los humanos, atados a las convenciones sociales, no pueden llegar. En
Gambara se configura, con más complejidad que en los músicos de Hoffmann, un tipo de artista que sólo reconoce el secreto del misterio, las cimas de lo prodigioso, desde la vivencia del éxtasis. Éxtasis que son favorecidos por la música y la droga. Basta escuchar a Gambara cuando dice: “
mi desgracia procede de haber escuchado los conciertos de los ángeles y de haber creído que los hombres podrían comprenderlos”, para saber la hondura del conflicto que define al músico de Balzac.
Muchos de los cuentos o novelas musicales nacen de la oposición entre dos formas de ver el mundo. La soledad, por ejemplo, que es un rasgo del músico creador, es una de la formas de la rebelión contra la costumbre. La experiencia de ella despedaza la sensibilidad del artista. Pero, paradójicamente, la hace crecer. Tanto el Gambara de Balzac como el Johnny Carter de Cortázar lloran de desolación cuando comprenden que están anclados en la realidad y que la música, con sus frágiles instrumentos, es una herramienta que les permite alcanzar fugazmente el absoluto. La soledad es entender que el acceso a la puerta que apunta al infinito es tan efímera como ficticia. Los dos músicos, el italiano que compone abigarradas óperas y el norteamericano que toca el saxofón, sucedidos los raptos prodigados por la música, saben que están desnudos frente a un cosmos desierto.
“Estoy solo como ese gato, y mucho más solo porque lo sé y él no”, dice Carter en uno de los momentos más reveladores de
El perseguidor. Esta soledad, además, se define en términos de locura. Tanto Gambara, como Liverkhun y Carter están signados por ese tipo de soledad que parece una llama en que el artista, al modo de la mariposa frenética, termina quemándose inevitablemente.
Lo que enlaza el relato de Cortázar con otros protagonistas de la narrativa musical es la oposición entre sus dos personajes. En
El perseguidor el crítico y el creador sostienen la trama a partir de un diálogo. Pero estos dos personajes, en el fondo, no pueden comunicarse. Son inconciliables por el modo en que entienden la realidad y se mueven en ella. Inconciliables también lo son, en
Gambara, el diletante burgués llamado Andrea y el compositor italiano. Y lo son, en el
Dr. Faustus, el biógrafo humanista Zeitblom y el demoníaco Liverkhun que para crear una obra original en una época exhausta le vende el alma al diablo. En el relato de Cortázar la lucha de los contrarios se realiza con Bruno, el crítico de jazz, y Carter, el genial improvisador del saxofón. Sin embargo, así se nos cuente la historia de Carter, la narración es delineada por Bruno. Bruno intenta explicarse, intenta explicarnos, lo que sucede al pobre negro que ha sido tocado por los dioses. No a ese ángel que vive entre los hombres, sino a ese hombre que vive entre ángeles, a esa realidad que padece entre las irrealidades que son los hombres. Esta oposición se puede postular también como una balanza donde está lo irracional, el aislamiento, la quintaesencia de la labor creadora, y el distanciamiento de una crítica cómoda y racional situada siempre del lado del rebaño. Esta oposición, que para algunos no es más que una modalidad de la antigua pugna entre lo apolíneo y lo dionisiaco, representada por Bruno y Carter, es la clave del texto de Cortázar. Y es ella quien ofrece la estructura sobre la que se construye la narración.
El perseguidor es un homenaje, el más alto que desde la literatura ha podido hacerse, al creador del Be-bop. Para un conocedor del jazz será fácil distinguir en dónde Cortázar es fiel a la biografía del músico y en dónde acude a la invención. Pero más que mirar los aspectos históricos y personales de Charlie Parker que aparecen en el relato, quisiera detenerme en la relación a nivel formal entre el jazz y la literatura. El jazz, recordemos, está levantado sobre dos pilares. El espacio armónico, es decir, el conjunto de los acordes, la célebre
Grille, que actúa como norma, como plataforma sonora que constriñe los alcances de la obra misma. Y el elemento improvisador, que es la presencia de una melodía y un ritmo liberadores. El jazz, como todo sistema estético, está definido por este intermitente juego de norma y libertad. En su ensayo “La chose”, sobre jazz y escritura, Georges Perec observa que la coacción y la libertad son funciones inseparables de la obra. “
La coacción es lo que permite la libertad, la libertad es lo que surge de la coacción”, dice Perec. Con estas palabras se continúa una certeza pregonada por el Stravinski de la
Poética musical. El compositor ruso, en una de sus conferencias dadas en la Universidad de Harvard, exige la delimitación de las cinco líneas del pentagrama y las siete notas musicales como únicas realidades desde las cuales es posible impulsarse para alcanzar los niveles más altos de la libertad creativa. Perec señala que ciertos sistemas se manifiestan más inclinados hacia el lado de la coacción y otros hacia la libertad. Pero esta distinción es engañosa. Porque, afirma Perec, cualquier fragmento de literatura y música pasa obligatoriamente por una serie de normas. Sintácticas y lexicales para la literatura. Tonales, rítmicas, armónicas, melódicas para la música. El jazz, incluso en sus estilos más radicales y revolucionarios, no escapa de este engranaje. Pero es verdad, y esto lo digo con respecto al Be-bop y al Free-jazz, que mientras más dura se impone la ley o la norma, más fuerte surge la excepción libertaria. Como dice Perec: “
más estable es el modelo y más la desviación se impone”.
El enfrentamiento entre fijeza y desviación, entre coacción y libertad, es palmario en
El perseguidor. El relato inicia, se desarrolla y concluye bajo este cotejo. La obra está contada por un representante del redil. Es Bruno quien crea, a lo largo del texto, el plano organizador. Al narrar, Bruno actúa, como en el jazz, al modo de los acordes modelos que establecen el campo armónico. Bruno regula el discurso literario. Bruno moraliza sobre la marihuana, el alcohol y los deseos sexuales de Carter. Bruno moldea el tiempo de la narración. Un tiempo que en él es sinónimo de estabilidad. Pero del cual es un súbdito al mencionarlo con frecuencia. “
Dedée me ha llamado esta tarde diciéndome que Johnny no estaba bien...” “Dos o tres días después he pensado que tenía el deber de averiguar si la Marquesa...” “Como es natural mañana escribiré para jazz hot una crónica del concierto de esta noche...” “Pero no, todavía no, a los cinco minutos me ha telefoneado Dedée diciéndome que Johnny está mucho mejor...” “Y así que esta mañana cuando todavía me duraba el contento por saberlo mejorado...” “Pasarán quince días vacíos, montones de trabajo, artículos periodísticos, visitas aquí y allá...” Bruno, igualmente, representa los gustos y el diletantismo de la época. Es quien evalúa la estética del jazz. Sin ser creador, es su voz la única que puede definir lo que es bueno y bello en el jazz y, particularmente, en el Be-bop. Bruno es el biógrafo opacado por el resplandor agónico del biografiado. Es el que nos hace conocer el vuelo vertiginoso de ese insecto que, apenas toca la luz, cae aparatosamente. Como lectores asistimos entonces al desarrollo de un drama desgarrador. Pero lo hacemos desde el lado seguro y equilibrado de una conciencia salvada. Una conciencia que se horroriza ante los desórdenes morales de los malditos. Pero que, al mismo tiempo, los admira.
Por eso, a lo largo de la lectura, existe la sensación de estar mirando desde una ventana el transcurrir de una vida que nos parece extraordinaria por su talento artístico pero en todo caso infernal. Estamos encerrados en un espacio y un tiempo cuya normatividad se impone desde la construcción misma del texto. Pero es sobre esta asfixiante coacción que brota la fuerza desbocada de Carter. Un músico nada cerebral, en cierta medida torpe, ingenuo, poco leído –sus lecturas no van más allá de periódicos y revistas anodinas y el infaltable y roído librito de Dylan Thomas. Un negro como muchos negros y blancos que hacen jazz, pero que vislumbra el absoluto. Con Carter se configura de inmediato la oposición. Sobre el campo formal garantizado por un representante de una colectividad racional, aparece el individuo, el irreverente, el que padece sed de infinito, quien persigue algo que está más allá de lo contingente, el loco, el enfermo, el creador. Carter es el elemento melódico e improvisatorio elevado sobre el territorio armónico de Bruno. Cada vez que Carter interviene se establece la fisura. Cada vez que habla las usuales coordenadas del tiempo se desintegran. Las elucubraciones del saxofonista sobre el tiempo señalan pues la intromisión de otra realidad frente a la dura sucesión de las horas que define la realidad de Bruno. Y es que la concepción del tiempo en Carter, que a los ojos del crítico resulta una manía insoportable, está tocada por la temporalidad propia de los mitos. De ahí ese impulso vital que empuja la música de Carter. De ahí su continua aspiración por lo metafísico. El jazz es un intento de fundirse con el centro, una posibilidad de lograr la perfecta simetría, esa ansiada concordancia entre el ser y el estar. En este sentido, cuando en
El perseguidor aparece la improvisación Carter cree descifrar el enigma del tiempo. El “
esto lo estoy tocando mañana”, o el
“pensar un cuarto de hora en un minuto y medio”, marcan los momentos en que la concepción del tiempo que maneja el narrador se dispara hacia una dimensión inclasificable. Se trata entonces de destruir ese tiempo que, según André Breton, es una “
vieja siniestra, un tren en perpetuo descarrilamiento, un inextricable amontonamiento de bestias que revientan”. Se trata, en fin, de una confrontación entre el tiempo alterado de Carter, donde no hay antes y después, con el tiempo histórico de Bruno.
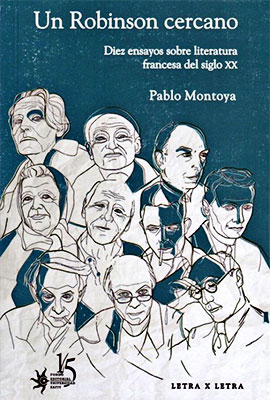 En tiempos en los que abunda la hojarasca, y la reflexión literaria anda extraviada en los meandros del fárrago académico, leer un libro de ensayos con posturas provocadoras, con audaces formulaciones que nos recuerda que la argumentación ensayística es un retozo del ingenio; pero por encima de todo, con una exquisita escritura al servicio de las ideas; ha de suponer tomar un respiro para creer de nuevo que el ensayo es debate y reflexión. Su autor es uno de los escritores que ha pergeñado las obras más memorables de la literatura reciente en Colombia.
Pablo Montoya ha reunido diez ensayos sobre la literatura francesa del siglo XX. Él, un agudo francófilo que ha estudiado con pasión una de las tradiciones más fértiles de la literatura contemporánea, manifiesta en el prólogo a Un Robinson Cercano, que los textos que hacen parte del libro son “voluntariamente literarios”. Esta confesión hará creer que son piezas con un deliberado esmero en el lenguaje y el estilo: cada uno de ellos lo confirman. Pero son estos ensayos merecedores del adjetivo de literarios por responder a esa divisa ensayística que le encomienda al género la polémica y la dilucidación de las ideas. En ellos se dialoga con una profundidad que devela la esencia de la obra abordada, para después someterla a un examen en los que Montoya explota el mobiliario intelectual que lo acompaña: Un vasto conocimiento de Francia y su cultura. En éste libro las vidas y las obras de Henri Michaux, Andre Gide, Albert Camus, Michel Tournier, Louis Ferdinand Céline, Pascal Quinard, Pierre Michon, Michel Houellebecq, Julian Gracq y Marguerite Yourcenar, son revisadas con una lupa de quien se propone gozarlos, admirarlos y trasmitir el júbilo de haberlos leído. Porque si bien Montoya controvierte y fija reparos a posturas estéticas o políticas de cada uno de los autores, estos ensayos son celebraciones que festejan la creación y los libros estudiados. Por ello no hay empacho en analizar el velado sentimiento colonialista de varios de ellos y que ruborizó el rostro humanista de Francia hasta las postrimerías del siglo XX; la valoración de los apegos a dogmas estéticos o las genuflexiones febriles al poder que el paso del tiempo ha empañado y las ha transfigurado en inútiles pantomimas. La mirada de Pablo Montoya es la de un ensayista que no renuncia ni al rigor ni a la valentía. Rigor que enlaza episodios determinantes en la formación literaria, con los sobresaltos del tiempo y las premisas creadoras; y valentía manifestada en el estilo subjetivo y pirómano de quien enciende el fuego para azuzarlo con arsenal argumentativo y osadía en las tesis defendidas.
Si el ensayo es el tinglado para iluminar la penumbra y catalizar la reflexión, y la crítica literaria, de acuerdo a George Steiner, la expresión del pensamiento que emana de la literatura, Un Robinson Cercano es un vital libro que responde a dichas misiones.
En tiempos en los que abunda la hojarasca, y la reflexión literaria anda extraviada en los meandros del fárrago académico, leer un libro de ensayos con posturas provocadoras, con audaces formulaciones que nos recuerda que la argumentación ensayística es un retozo del ingenio; pero por encima de todo, con una exquisita escritura al servicio de las ideas; ha de suponer tomar un respiro para creer de nuevo que el ensayo es debate y reflexión. Su autor es uno de los escritores que ha pergeñado las obras más memorables de la literatura reciente en Colombia.
Pablo Montoya ha reunido diez ensayos sobre la literatura francesa del siglo XX. Él, un agudo francófilo que ha estudiado con pasión una de las tradiciones más fértiles de la literatura contemporánea, manifiesta en el prólogo a Un Robinson Cercano, que los textos que hacen parte del libro son “voluntariamente literarios”. Esta confesión hará creer que son piezas con un deliberado esmero en el lenguaje y el estilo: cada uno de ellos lo confirman. Pero son estos ensayos merecedores del adjetivo de literarios por responder a esa divisa ensayística que le encomienda al género la polémica y la dilucidación de las ideas. En ellos se dialoga con una profundidad que devela la esencia de la obra abordada, para después someterla a un examen en los que Montoya explota el mobiliario intelectual que lo acompaña: Un vasto conocimiento de Francia y su cultura. En éste libro las vidas y las obras de Henri Michaux, Andre Gide, Albert Camus, Michel Tournier, Louis Ferdinand Céline, Pascal Quinard, Pierre Michon, Michel Houellebecq, Julian Gracq y Marguerite Yourcenar, son revisadas con una lupa de quien se propone gozarlos, admirarlos y trasmitir el júbilo de haberlos leído. Porque si bien Montoya controvierte y fija reparos a posturas estéticas o políticas de cada uno de los autores, estos ensayos son celebraciones que festejan la creación y los libros estudiados. Por ello no hay empacho en analizar el velado sentimiento colonialista de varios de ellos y que ruborizó el rostro humanista de Francia hasta las postrimerías del siglo XX; la valoración de los apegos a dogmas estéticos o las genuflexiones febriles al poder que el paso del tiempo ha empañado y las ha transfigurado en inútiles pantomimas. La mirada de Pablo Montoya es la de un ensayista que no renuncia ni al rigor ni a la valentía. Rigor que enlaza episodios determinantes en la formación literaria, con los sobresaltos del tiempo y las premisas creadoras; y valentía manifestada en el estilo subjetivo y pirómano de quien enciende el fuego para azuzarlo con arsenal argumentativo y osadía en las tesis defendidas.
Si el ensayo es el tinglado para iluminar la penumbra y catalizar la reflexión, y la crítica literaria, de acuerdo a George Steiner, la expresión del pensamiento que emana de la literatura, Un Robinson Cercano es un vital libro que responde a dichas misiones.

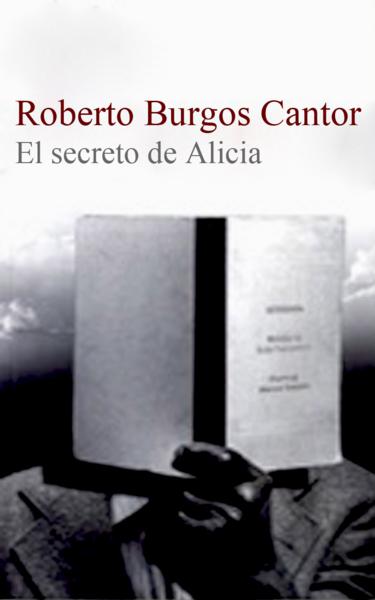
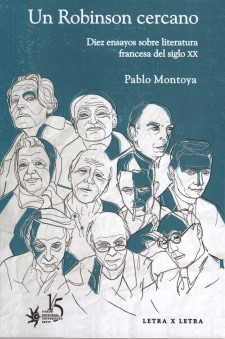

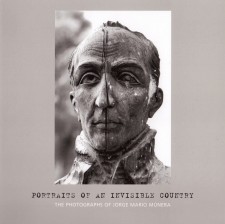
 Pablo Montoya Campuzano
Pablo Montoya Campuzano